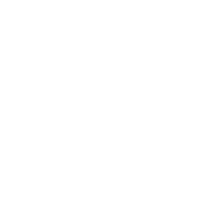Las redes y espacios colectivos se han vuelto cada vez más relevantes en los últimos años. Frente a problemas complejos —que ningún actor puede resolver en soledad—, la articulación multiactor y multisectorial aparece como la estrategia más prometedora. Sin embargo, lo que suele quedar invisibilizado es la tarea de coordinar este tipo de espacios: esa función que hace que las redes se sostenga en el tiempo, que los acuerdos se transformen en acción y que las diferencias no se conviertan en rupturas.
Coordinar no es un asunto menor. Supone habitar un rol que se mueve en la frontera entre lo técnico y lo político, entre lo estratégico y lo operativo, entre lo visible y lo invisible. No alcanza con “convocar a todos” o “facilitar talleres”: la coordinación implica cuidar la arquitectura del colectivo en, al menos, tres niveles simultáneos:
- Relacional: construir confianza, tejer vínculos, generar condiciones de diálogo y participación y procesar tensiones y conflictos.
- Institucional: diseñar reglas claras, estructuras de gobernanza participativa, mecanismos de toma de decisiones y de transparencia y rendición de cuentas.
- Estratégico: sostener la brújula compartida, alinear acciones con propósito, y mantener el sentido de lo colectivo frente a las urgencias del corto plazo.
La coordinación también se enfrenta a tensiones inevitables que atraviesan todo proceso colectivo. Muchas veces surge la presión por mostrar resultados inmediatos, en contraste con la necesidad de sostener procesos más pacientes y profundos. A esto se suma el delicado equilibrio entre la autonomía de cada actor y la construcción de un bien común compartido, donde nadie pierda identidad pero todos ganen propósito. También aparece el desafío de abrir la participación a un abanico amplio de voces, sin perder eficiencia en la toma de decisiones. Finalmente, está la tarea de sostener la diversidad como fuente de riqueza, evitando al mismo tiempo que esa misma diversidad derive en fragmentación o parálisis.
En la práctica, el rol coordinador es muchas veces contradictorio: debe dar dirección, pero sin apropiarse del liderazgo; debe abrir espacios de participación, pero también poner límites; debe traducir lenguajes muy distintos (lo comunitario, lo empresarial, lo estatal, lo académico) y evitar que alguno monopolice la conversación. Por eso, coordinar es un arte político y técnico a la vez. Requiere competencias que van más allá de la gestión de proyectos: demanda sensibilidad, ética, visión sistémica y capacidad de sostener el equilibrio entre fuerzas diversas.
Cuando esta función está ausente o se subestima, las redes suelen volverse frágiles: se dispersan, se burocratizan o quedan atrapadas en la lógica de los proyectos de corto plazo. Pero cuando la coordinación es sólida y eficaz, la red se convierte en un verdadero espacio de potencia colectiva, capaz de incidir en agendas más amplias y transformar realidades de manera sostenible.
Coordinar redes y espacios colectivos es habilitar y sostener las condiciones para que la diversidad se convierta en potencia y para que el encuentro se traduzca en impacto real. Coordinar no es simplemente organizar a otros, es custodiar la trama que convierte la suma de actores en un espacio con identidad, propósito y capacidad transformadora.
10 competencias básicas para coordinar redes
- Construcción de propósito compartido (capacidad de alinear intereses diversos en torno a una visión común que oriente la acción colectiva)
- Facilitación de vínculos estratégicos (Habilidad para tejer relaciones de confianza, conectar actores distintos y crear sinergias)
- Traducción intercultural y multilenguaje (competencia para interpretar y articular los lenguajes, códigos y tiempos de distintos sectores y actores)
- Diseño de gobernanza participativa (capacidad de co-crear reglas claras, estructuras de decisión inclusivas y mecanismos de rendición de cuentas)
- Comunicación colectiva y narrativa compartida (habilidad para dar visibilidad al impacto, construir identidad colectiva y sostener la confianza interna y externa)
- Gestión de procesos y planificación colaborativa (competencia para convertir acuerdos en planes, cronogramas, responsabilidades y presupuestos, asegurando continuidad y coherencia)
- Aprendizaje y sistematización (habilidad para evaluar avances, capturar lecciones y retroalimentar al conjunto con aprendizajes prácticos)
- Innovación y adaptabilidad (capacidad de responder a contextos cambiantes, abrirse a lo emergente y ensayar nuevas formas de encuentro, financiamiento o acción)
- Ética, transparencia e integridad (competencia para custodiar la confianza, actuar con coherencia y manejar recursos de manera clara y justa en nombre del colectivo)
- Liderazgo habilitante (habilidad para multiplicar liderazgos, distribuir poder y poner en valor los aportes de todos los actores, evitando protagonismos excluyentes.)